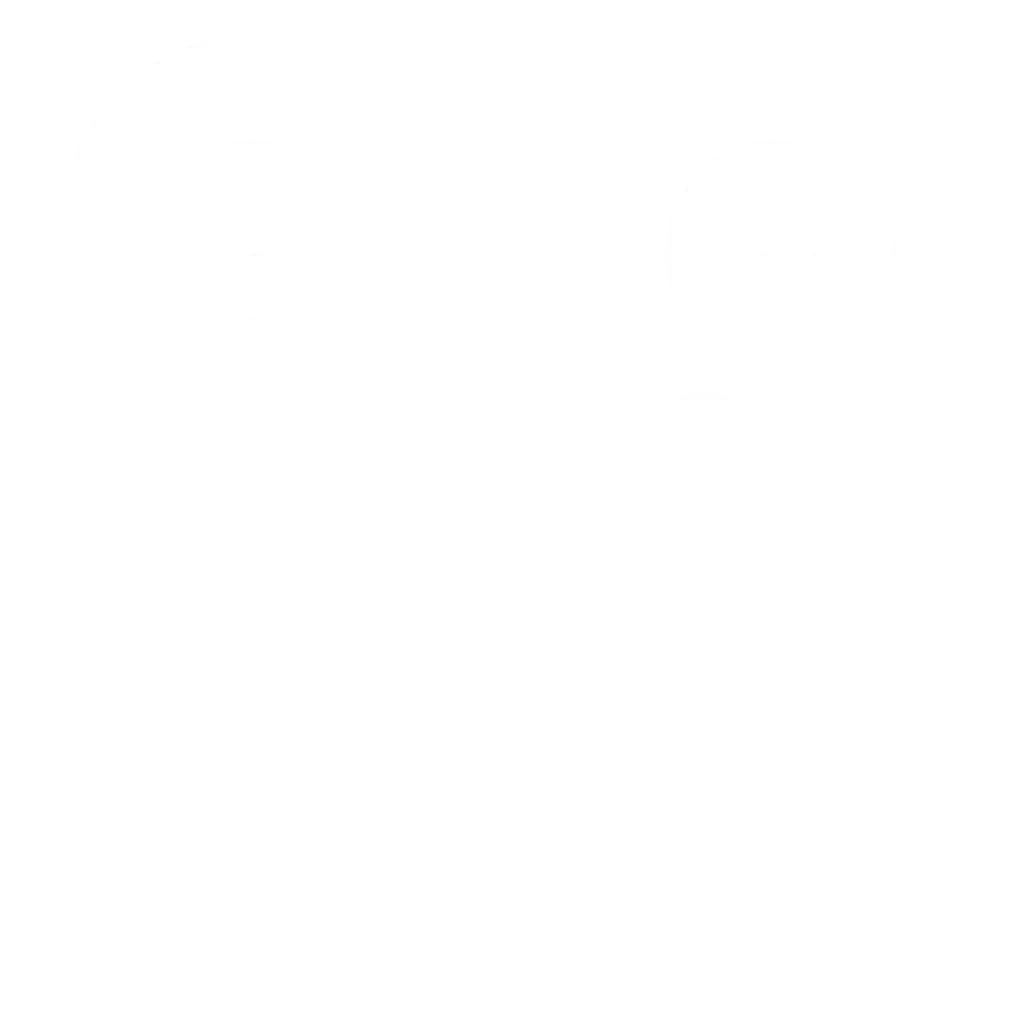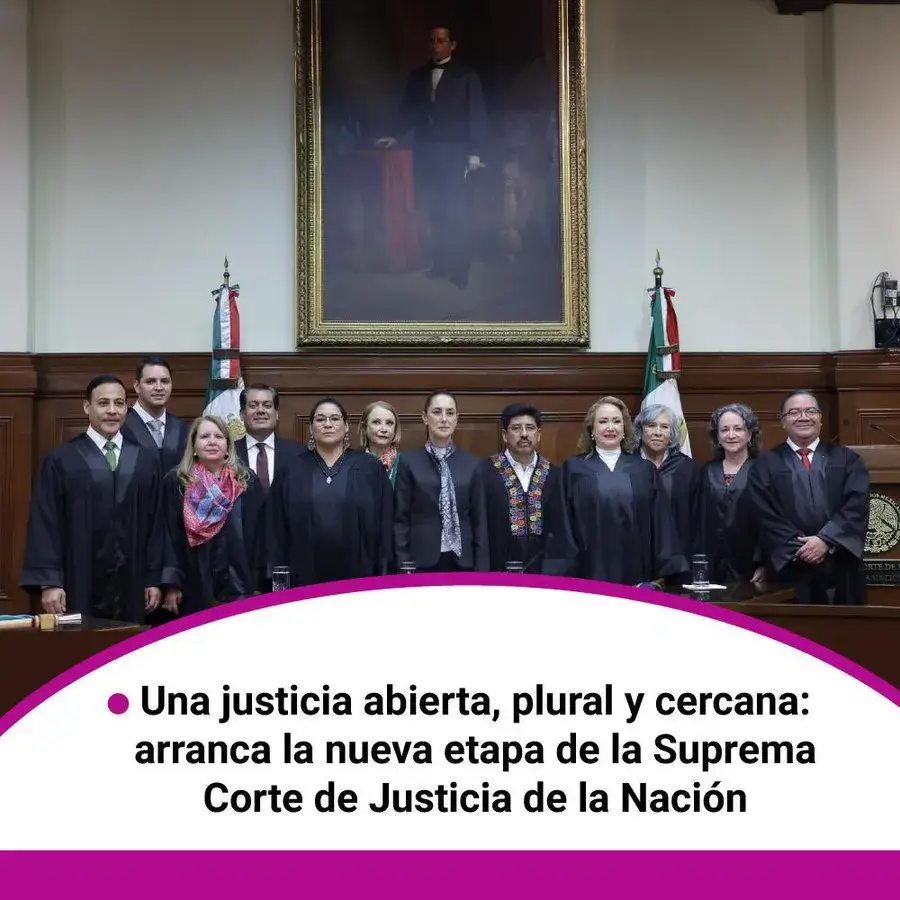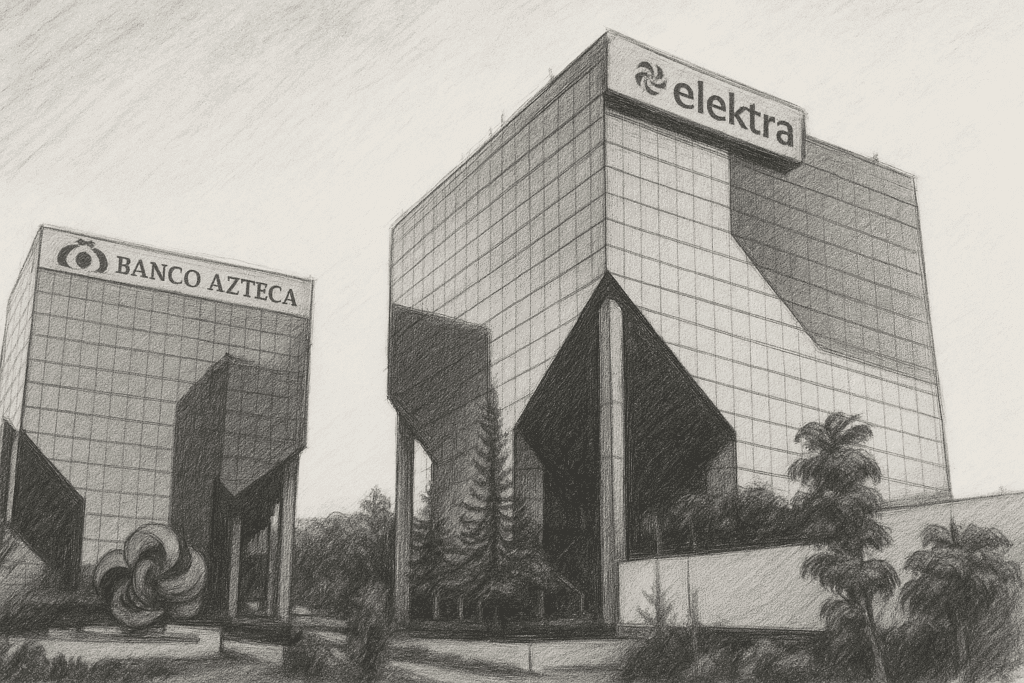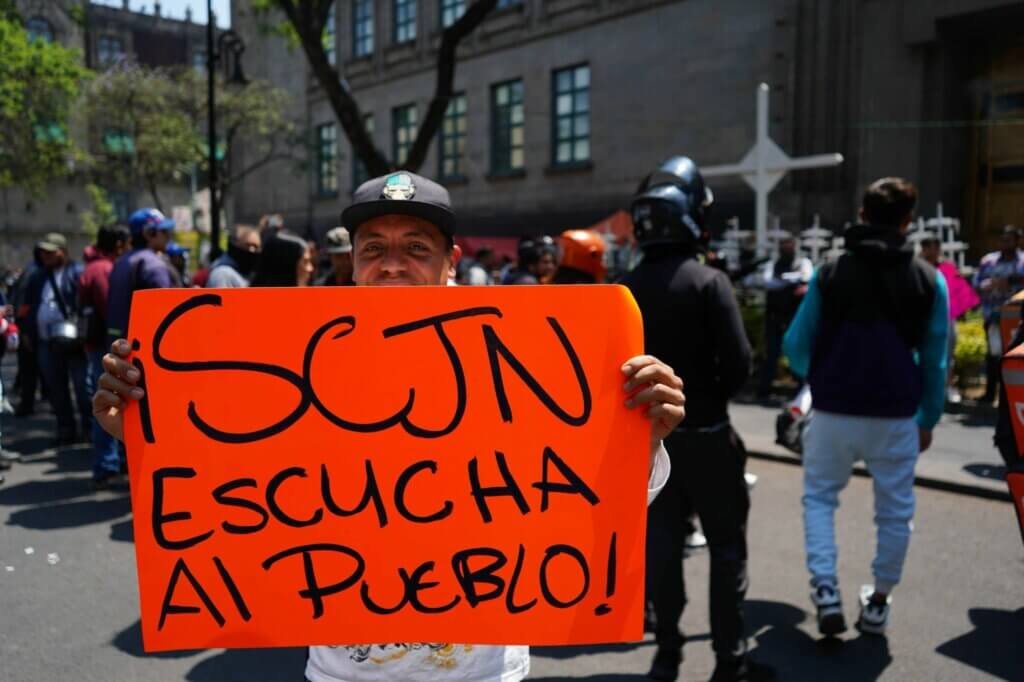Era diciembre de 2013. Una mujer embarazada con dolor intenso en el abdomen acudió al Hospital General número 32 del IMSS buscando atención. Tenía 36 años y 20 semanas de gestación. A pesar del malestar evidente, le dijeron que era solo gastritis y la mandaron de vuelta a casa. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pasó por la revisión de 10 médicos, sin diagnóstico claro, sin medicamentos adecuados, sin cuidados urgentes. El 24 de diciembre, un ultrasonido mostró que el feto seguía con vida. Cuatro días después, lo perdió. La causa oficial fue “inmadurez extrema”, pero la verdadera causa fue otra: el abandono médico que comprometió la salud de la madre y terminó con la vida su bebé.
Este caso es una expresión cruda de lo que conocemos como violencia obstétrica. Se trata de una forma de violencia que sufren muchas mujeres y personas gestantes durante el embarazo, el parto o el posparto. Es violencia cuando hay negligencia médica, cuando no se informa con claridad lo que se va a hacer, cuando se niega la atención, se minimiza el dolor, se actúa sin consentimiento, o se discrimina por origen, edad o condición social. No es nueva, ni aislada. En México, una de cada tres mujeres embarazadas dice haber vivido algún tipo de violencia obstétrica. A pesar de ello, aún cuesta trabajo que el sistema reconozca sus consecuencias.
En este caso, la mujer y su esposo buscaron justicia. Primero acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde les ofrecieron una cantidad que no reflejaba el daño que habían vivido. Inconformes, presentaron una demanda de amparo. El primer juzgado que conoció el caso decidió no intervenir. Ellos apelaron esa decisión y fue entonces que el asunto AR 239/2023 llegó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Después de revisar el expediente, bajo mi ponencia, concedimos el amparo. Ordenamos que la CEAV emitiera una nueva resolución, una que tomara en serio lo que vivieron. Que reconociera con más claridad el dolor físico y emocional, la pérdida de su bebé, los gastos en los que incurrieron, y la profundidad de una experiencia que invariablemente alteró el rumbo de sus vidas.
Las víctimas explicaron que la compensación que se les había ofrecido no correspondía a la gravedad de lo sucedido. Y tenían razón. La ley reconoce que cuando el Estado falla, debe reparar el daño. Eso significa dar a las víctimas una respuesta justa, adecuada y humana. Y sí, eso es cuantificable en pesos y centavos, porque el dolor, las secuelas y las oportunidades perdidas también deben ser reconocidas y compensadas. Una indemnización no borra lo vivido, pero sí representa una forma de reconocer la gravedad de una situación y de condenar y asegurar que no vuelva ocurrir, así como la obligación del Estado de responder por ella. Esa es la función de la justicia.
Nuestra sentencia no revirtió la pérdida. Representó, sin embargo, la oportunidad de visibilizar la violencia obstétrica para que las víctimas sepan que no están solas, que pueden exigir justicia, y que ninguna forma de violencia debe ser tolerada. Mucho menos aquella que ocurre cuando una mujer acude al sistema de salud esperando ser cuidada, y en cambio es ignorada, humillada o maltratada. Toda persona gestante tiene derecho a una atención médica digna, respetuosa y libre de violencia, y toda pérdida merece ser tratada con verdad y con justicia.
Fuente: Contralínea